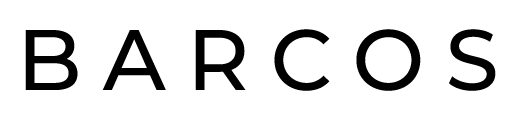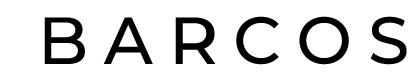Por Hernán Luis Biasotti,
Autor de Claves para la Navegación Feliz, y libros didácticos y de relatos marineros.
La cuestión de los idiomas me parece uno de los aspectos más interesantes y divertidos de viajar. En cuestión de casualidades idiomáticas pueden producirse situaciones curiosas o incómodas, o graciosas. Abundan los casos de gente que dijo alguna inconveniencia pensando que nadie les entendía y pasaron un papelón. Nunca hay que confiarse. A mi también me pasó, por supuesto, pero fue más cómico que otra cosa.
Veníamos navegando de Italia a Turquía en el velero Cicita, de treinta pies de eslora. Tras cruzar el Canal de Corinto y pasar la noche en Isthmia, habíamos atravesado el Golfo Sarónico y amarrado en Alimos, en las afueras de Atenas, en la Marina Kalamaki, una gran marina con mil y pico de barcos. Mi tripulante de aquella etapa se llamaba Ladd, era un jovencito norteamericano de California. Su novia, que no estaba en este viaje, era mejicana, y como a él le gustaba hablar castellano con ella, aprovechaba para practicar castellano conmigo en vez de hablar inglés. Por mi parte, la curiosidad me movía a aprovechar la oportunidad de descifrar los nombres de los lugares y otras palabras en griego. Para ir al centro tomábamos el colectivo número hecatón trianda tría, que como ustedes se pueden imaginar quiere decir ciento treinta y tres, que nos llevaba hasta Plaza Syntagma, que significa Plaza Constitución. Se ve que los griegos, con miles de años de historia nos han dejado pocas chances de ser originales en eso de bautizar lugares.
Dejando de lado “detalles” como que acá no tenemos ruinas precristianas, o que el agua del Mar Egeo es cristalina como una piscina y la del Río de la Plata no, Atenas es una ciudad que se parece en algunos aspectos a Buenos Aires. Es difícil precisar en qué, quizás en el aspecto de las casas de los suburbios, en las calles del centro o en el tráfico. Pero sobre todo hay algo similar en la gente, el tipo de personas y la forma de vestir. Quizás también en la forma en que la gente conversa y gesticula cuando se enoja o se ríe. Es una sensación extraña, en muchos lugares de Atenas uno podría dar un vistazo alrededor y decir: este podría ser algún lugar de Buenos Aires pero algún duende travieso jugó a cambiar todas las letras de los carteles por un alfabeto loco. Tuve la suerte de frecuentar bastante la casa de un amigo griego, Nicos Theodoridis, con su esposa Ivonne y su hijo Yuri. Una típica familia ateniense. Si no fuera porque no toman mate, diría que sus costumbres son las de una típica familia argentina.
Mi paseo predilecto en Atenas era por el barrio de Plaka, una especie de mercado persa mezclado con nuestro barrio porteño de San Telmo; especialmente la calle de Efesto, con su mercado de pulgas. Plaka está al pie de la acrópolis, desde sus callejuelas se llega a la colina sagrada donde está el Partenón, pero no por la escalinata grande del frente sino, por así decirlo, por la puerta del fondo.
Nos metimos por uno de esos senderos serpenteantes interrumpidos por escalinatas. Entre casitas de piedra construidas sobre los cimientos de otras como un collage, fuimos trepando la ladera. Nos desorientamos. Debíamos preguntar por dónde seguir. Frente a una puerta, un hombrecito de raza amarilla estaba sentado en un cajón re-
parando o construyendo algo sobre una puerta puesta horizontalmente encima de un caballete. Aparentemente trabajaba con piezas de una cerradura, aunque quizás eran piezas de una cocina a gas, no se distinguía.
Normalmente soy respetuoso al dirigirme a todas las personas, e inclusive hasta formal en el trato con desconocidos, pero aquella vez no sé si porque Ladd y yo habíamos parado en una taberna a refrescarnos con una cerveza o si de gracioso nomás, lo interpelé en castellano; bueno, a fuerza de ser sincero, en lunfardo; total igual no iba a entender nada más que mi tono de voz y la palabra clave “Partenón”. Le dije:
– “Che, ponja, ¿vos sabés por dónde se sube al Partenón?
El tipo no solamente entendió todo sino que contestó enseguida en nuestro idioma, o casi:
– “Cheguí delecho. Depué a izquielda. Depué chubí escalela y encontlá Paltenón”.
Ladd y yo nos miramos boquiabiertos.
– “¿Cómo es que hablás castellano. Sos filipino?”.
Pareció ofendido. Se puso rojo y gritó:
– “No. Pilipino hijo de tonto. ¡Choy Caponés!
-“Disculpame. Mi amigo es norteamericano y yo soy argentino”.
– “Cha sé. Cha sé. Dice ché… algentino. Algentina lindo país. Necochea lindo país”.
– “¡Ah …! ¿Fuiste marinero y cargaban grano en Necochea?”
– “Chi. Buenos Ailes y Necochea. Tlabajé Algentina valios años. Necochea tles años con mujel algentina. Necochea lindo país”.
Evidentemente le había gustado Necochea. Y nuestras mujeres, obviamente. Nos tomó tan de sorpresa que no se nos ocurrió preguntarle qué estaba armando y nunca sabremos si estaba reparando una cocina con piezas de una cerradura o arreglando una puerta con pedazos de una cocina. Lo que fuera que estaba haciendo, seguramente funcionó, porque al Partenón llegamos bien. Ω