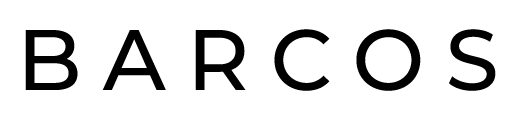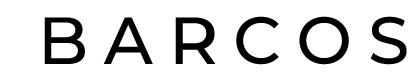Segunda parte
Por Hernán Luis Biasotti,
Autor de Claves para la Navegación Feliz, y libros didácticos y de relatos marineros.
Estaba por comenzar a publicar una nueva serie, la de Las Grandes Casualidades, en la que también contaré historias que son verídicas aunque a veces puedan parecer increíbles, cuando para mi gran sorpresa vi que mi último relato apareció titulado Capitán Catrasca, Primera parte.
¡Caramba! –pensé– ¿qué es eso de primera parte? Una vez que no me mandan la prueba para corregir, el diablo mete la cola. ¿Y ahora qué hago? –me pregunté– los lectores quedarán en vilo. En fin, si hay que poner la otra mejilla, la pongo. Entonces acá va, de segunda y última parte, lo que le pasó a otro ejemplar de historieta. Después de todo, así como son numerosos los tripulantes que meten la pata, también hay capitanes catrasca de todo tamaño y color.
Robertito era millonario, de esos millonarios con muchas hectáreas y riqueza abundante y añeja por los cuatro lados de la familia. Supongo que debe ser buen polista, por su energía y por su alta estatura y también porque se crió entre caballos, lo cual por supuesto no obsta para ser un buen yachtsman. El caso es que a Robertito se le ocurrió incursionar en la náutica, que por aquellos años era como que se había puesto de moda, y aunque le daba el cuero para comprarse barco del tamaño que quisiera, eligió prudentemente comenzar con un velero de veintiséis pies. El “Piripipí”, era un diseño de alta performance, y la silueta pistera de su casco amarillo limón era identificable desde cualquier distancia.
Acostumbrado a hacer lo que se le diera la gana, no aprendió a navegar rápidamente en un curso organizado, ni tampoco lentamente y por ósmosis saliendo con amigos experimentados. No, acelerado, suficiente e hiperactivo como era, adquirió las nociones incompletas que a él le parecieron bastantes y se agenció el carnet de Timonel (a buen entendedor, pocas palabras bastan) y se largó a la ventura por la boca del Río Luján al ancho Plata.
No se habían inventado todavía el GPS ni el teléfono celular ni qué se yo cuantas cosas más, de modo que cuando regresaba a la amarra era frecuente que no le embocara al Canal Costanero. Así, aquella temporada era habitual ver al inconfundible Piripipí escorado cuarenta y cinco grados, varado casi en seco como formando parte del paisaje del bajo de San Isidro desde la puesta del sol hasta la madrugada del día siguiente. Pero Robertito no se amedrentaba ni se descorazonaba, era valiente y aventurero. Una vez, al ver aproximarse nubes negras de tormenta, arrojó apresuradamente por la borda el calentador completo con cápsula de gas descartable incluida, con la cacerola de agua caliente con salchichas y todo. A sus tres hijitos, niños que al principio iban a bordo entusiasmados, les quitó de las manos y les tiró al río los panchos a los que estaban a punto de clavarle el diente y los mandó a encerrarse bajo cubierta. Toda la cría se puso a llorar y ya no querían volver a embarcarse con aquel capitán desaforado.
Un hermoso día soleado de viento del este, íbamos en mi barco, mi esposa y yo con amigos, bordejeando sin novedad de San Isidro a Riachuelo, Uruguay, cuando más o menos a mitad de camino entre La Plata y Colonia vimos navegando en círculos aquel velero de cubierta blanca, casco amarillo limón y perfil inconfundible. ¡Qué raro! –dijimos– ¿Por qué estará dando tantas vueltas Robertito. Estará haciendo compensar el compás? ¿Tan lejos?
Derivamos apartándonos del rumbo y nos acercamos. Él nos reconoció enseguida, la silueta de nuestro barco, aparejo queche, proa de clíper, casco azul, también es inconfundible. Saltaba de alegría, después de los saludos pidió si le podíamos indicar el rumbo a Riachuelo. Pero obviamente, con viento de proa, no se podía ir a rumbo directo. Nuestras explicaciones de barco a barco eran para él chino básico. Me pasé a bordo del Piripipí para explicarle sobre su propia carta náutica. Era notorio que había bebido más de la cuenta. Me presentó a su único tripulante, un tipo simpático que estaba sobrio pero nunca había navegado. Mientras yo les describía las escolleras de Riachuelo, y gastaba saliva tratando de darle a ambos una lección comprimida de cómo determinar la posición por marcaciones simultáneas y nociones esenciales de posición, rumbo, distancias y profundidad, Robertito, contento como tortuga con patines, me trajo un gran vaso de agua para beber lleno hasta el borde. El primer trago me quemó hasta el estómago.- ¡Pero che, ésto es vodka! – exclamé tosiendo. –¿No te gusta el vodka, querés gin? me ofreció, generoso. – ¡Sí, me encanta el vodka – tosí– Pero avisá!
Y por más que le mostrara en la carta, le entraba por un oído y le salía por el otro. No le interesaba el método, él quería que le diera el rumbo resuelto y nada más como si pudiera ir derecho. No tenía sentido seguir gastando saliva. Como su barco era mucho más veloz que el nuestro, le indiqué que arriara la vela de proa y que se pusiera en nuestra estela con la mayor sola. Santo remedio, al menos por esa vez. Ω