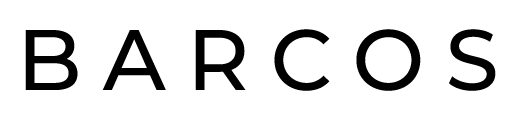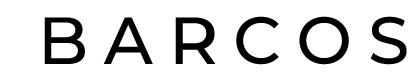Sin timón
Salimos de Caravelas varias veces. El canal zigagueante está bien boyado pero tiene una correntada que siempre nos ponía nerviosos. La primera vez, fuimos al Archipiélago de Abrolhos. Queda a 30 millas del continente y consta de 4 islas áridas y muy pequeñas. El fondeadero es movidito, siempre entra onda de algún lado. Buceamos entre corales, tortugas y peces de colores. Al ser una reserva ambiental, está prohibida la pesca y la caza con lo cual las criaturas son de lo más confianzudas, acercándose a nosotros con curiosidad. En tierra, a donde casi no está permitido bajar, salvo una vez y con guía, está lleno de pájaros zambullidores que alcanzan a bucear hasta 10 metros para pescar.

Tanto en la navegación de ida como de vuelta, estuvimos acompañados por decenas de ballenas jorobadas y sus crías. Para alertarlas de nuestra presencia y evitar una colisión, llevamos la música muy fuerte, adentro en la cabina. ¡Resulta que a los gigantes del mar, les gusta la música clásica y nos seguían!

La segunda vez que salimos de Caravelas, fuimos a una pequeñísima isla con cocoteros, llamada Coroa Vermelha. Está rodeada de arrecifes y tuvimos que fondear el barco como a mil metros de la playa. Nos acercamos con el gomon y a unos trescientos metros tuvimos que levantar el motor fuera de borda y remar, y luego caminar con zapatillas, en treinta centímetros de agua, arrastrando el bote. Nos íbamos abriendo camino entre tortugas y peces. Disfrutamos todo el día del pequeño paraíso. Le dimos varias vueltas a la isla, hicimos picnic en la playa y nos bañamos en el mar. A la noche, con la marea alta cubriendo todos los arrecifes, era aparente que estábamos fondeados en el medio de la nada, y el barco se movía… al día siguiente, con el viento en contra pero suave, y el mar planchado, nos volvimos tirando bordes hacia la isla que forma la barra de entrada a Caravelas. Caminamos por el barro entre cangrejos, recolectamos cocos y caminamos por la playa de arena amarilla juntando caracoles.

A la noche, junto a las tripulaciones de otros doce barcos, fuimos agasajados con un cerdo asado en la Goleta Gringo. El casco de 37 metros de largo, tiene 150 años y su dueño, Fernando Zuccaro, luego de reflotarlo, lo reconstruyó, con cubierta de teca, sillones de cuero verde con capitoné y velas cangrejas. Un verdadero lujo, en el que hacen paseos turísticos. Con su mujer Barbara, y su hijo Juan, nos recibieron varias veces a bordo, a comer fideos caseros hechos con su Pastalinda original de 1960. ¡Súper anfitriones!

Después de un mes, nos despedimos de Caravelas y la Goleta y navegamos 100 millas náuticas hasta un pueblito de playa llamado Santo André. Queda un poquito al norte de Porto Seguro, en la bahía de Cabralia. La entrada a este lugar es muy estrecha, con arrecifes de un lado y la playa del otro. Llegamos a las 6 de la mañana, una hora antes de la pleamar necesaria para poder pasar. Navegando, casi no habíamos dormido. Nos fondeamos afuera en el mar y ante el panorama generalizado de rompientes, tratamos de contactar al práctico del lugar para que nos guiara. Como no obtuvimos respuesta -¿a quien se le ocurre dormir a esas horas?- decidimos entrar, siguiendo un trazado de Navionics, que habían usado otros barcos días antes. Cuando rodeamos la punta del arrecife y encaramos el canal, el agua hervía en todos lados. Para empeorar las cosas había boyas redondas dispersadas por todos lados, que nadie nos había mencionado. La segunda boya estaba exactamente sobre nuestro camino y al ver las terroríficas rocas a babor, optamos por pasar pegadito, a estribor de la boya. ¡¡ERROR!! El quillote empezó a tocar la arena y por más que aceleramos el motor, no hubo forma de salir. Llamamos a los teléfonos que teníamos de gente del lugar y media hora más tarde nos vinieron a socorrer. Trataron de remolcarnos pero el barquito era muy liviano y el Izarra muy pesado. La marea empezó a bajar, la corriente era fuerte y empeoraba las cosas. Con el bote, llevamos un ancla hacia el canal para no seguir siendo arrastrados hacia la playa. Esperamos todo el día a la siguiente pleamar, que sería a las 19 horas. Como si fuera poco, con la puesta del sol, aumentó el viento, empezó a llover y las olas, al pasar sobre el arrecife, llegaban con fuerza y rompiente. Salieron dos barcos pesqueros a ayudarnos. Se hizo de noche. La corriente que todavía subía, se llevaba a los pesqueros de costado, enredando los cabos de remolque, entre ellos y también con las tres anclas que tiraban fuerte de nuestra proa, aguantando las olas y el viento. Un pesquero perdió la pala del timón y nos soltó el cabo. Mientras dos verdaderos superhéroes estaban nadando y buceando para volver a colocarla con el barco cabeceando, el otro pesquero enredó la hélice con un espinel que pasaba. Nosotros nos desesperábamos. La estoa pasó y la corriente empezó a bajar. Hicimos 2 intentos más pero el Izarra no se movía. Habría que esperar 12 horas más a la siguiente marea alta, mientras el quillote y el timón golpeaban el fondo de arena. Ante el temor a que el barco se rompiera y empezara a entrar agua, nos fuimos con los chicos a dormir a tierra. Pasamos una noche de pesadilla. A las 6 de la mañana ya estábamos a bordo, esperando la ayuda programada. El timón bailaba colgado del sector, el skeg se había quebrado durante la noche. Para evitar más daños, aflojamos los bulones que sostienen el eje del timón y lo dejamos ir. Por suerte, acá la gente es muy generosa y no faltaban manos. A las 7:30 horas, apareció el remolcador de la municipalidad, que normalmente empuja la balsa para autos que cruza el río. También vino un pesquero. Al primero le dimos un cabo que amarramos a la base del mástil y a la cornamusa grande de proa. Al segundo le dimos un cabo largo atado a una driza. El mar estaba mas calmo. El remolcador tiraba como una bestia y al pesquero lo alentamos a que tire sin miedo, pero de costado. Dos veces, cuando ya nos habían sacado, la corriente nos arrastraba a todos de costado, y los ayudantes, ante el riesgo de encallar ellos también, nos soltaban los cabos. Con nuestro gomón, Rambo, -que normalmente atiende su barraca en la playa y su amigo el mozo, que sirve coco gelato- llevaban kilómetros de cabos de acá para allá. Ezequiel y yo, íbamos soltando las anclas, incluidos los 60 metros de cadena del malacate, previamente amarradas a defensas flotantes para no perderlas. Todo se enredaba. Finalmente y al tercer intento, salimos remolcados a toda máquina. ¡Era un milagro sentir que el barco flotaba! El pesquero soltó la driza y el cabo se enredó en la hélice del fuera de borda del bote, que venía marcha atrás, entrando agua sobre el espejo de popa, con Bambo y su amigo gritando para que el remolcador aflojara. Sufrimos hasta el último instante, pero lo logramos. Ahora el Izarra flota en aguas calmas gracias a la protección de los malditos arrecifes. El mes que viene les cuento cómo haremos sin timón.
Seguinos: Instagram @navegando_el _izarra
Por Virginia Britos